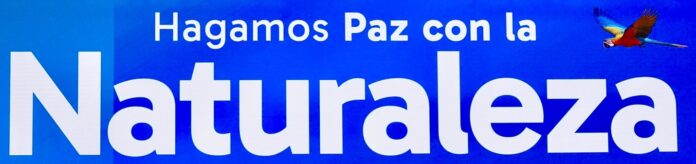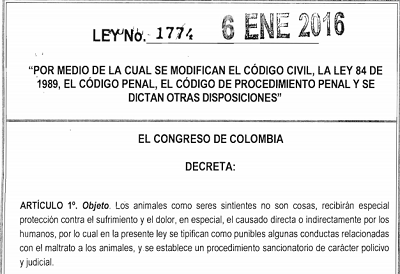Los ríos en Colombia han adquirido un carácter sombrío; la guerra ha pasado por sus corrientes y los ha manchado de sangre. Quienes habitan en estos territorios han percibido cómo se ha transformado la naturaleza: la cauchería, el extractivismo, la deforestación masiva, el glifosato, los monocultivos, la ganadería, entre otras amenazas han hecho que los bosques, montañas y ríos ahora sean prácticamente irreconocibles.
La naturaleza ha sido una víctima más de la guerra en Colombia, así lo afirma la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en su Informe Final. En el tomo testimonial Cuando los pájaros no cantaban, las personas narraron cómo su hogar —la tierra que habitan y los vio nacer— se transformó en medio del conflicto.
Los ríos y los bosques
Un habitante del corregimiento de Tutunendo, Chocó, declaró ante la CEV que antes de que llegaran los violentos, el río hacía parte de su cotidianidad. “No era un obstáculo, más bien era un agrado, una contentura. Y uno entrar al bosque era como tener un aire acondicionado”; sin embargo, después de que se manchó de sangre, la relación con aquel cuerpo de agua cambió. “Si no existiera el río, no hubiera pasado eso”, decía la gente… Algunos dejaron de pescar después de ver cómo los animales despedazaban los restos de sus allegados. “El río se convirtió en el cementerio, prácticamente”, agregó el habitante de Tutunendo.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) indicó en 2018 que en más de 190 ríos se han recuperado 1080 cuerpos durante más de 70 años. Estos camposantos se extendieron a otros ecosistemas del país, acabando con la vida humana y con la biodiversidad colombiana.
Pero los bosques también fueron víctimas y testigos de la guerra. En la Amazonía, cerca al río Rumiyaco, una mujer indígena narró lo devastador que fue ver la tala de árboles por los aserradores de cedro y los sembradores de coca. “A uno le da, es como tristeza que ya no lo puede ver uno [al bosque]. Es que no quedaron ni las semillas”.
La deforestación ha sido una práctica estrechamente ligada al conflicto armado como una modalidad de financiamiento de los actores armados. La tala de árboles, daba paso a la venta de madera, la ganadería, la minería mecanizada, los cultivos de uso ilícito, la agroindustria y los megaproyectos. La mayor parte de estas actividades son legales en otras circunstancias, pero que los actores armados promuevan la deforestación, da paso al despojo de tierras y la desprotección de los ecosistemas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en línea con la CEV asegura que “el medio ambiente es la víctima silenciosa del conflicto armado que aún persiste en Colombia”. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP detalló las acciones que destruyen la naturaleza en medio del conflicto armado: la tala masiva de árboles, los atentados a la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la producción de pasta de coca y los incendios, generan daños a fuentes hídricas, erosión de la tierra y afectaciones a la fauna y la flora.
El hecho de que los ecosistemas sean víctimas del conflicto armado, no solo es un riesgo para Colombia, sino para el mundo entero. Los daños a la naturaleza agravan la crisis climática. Ejemplo de ello son las 290.992 hectáreas de bosque que fueron taladas para el cultivo de coca entre 2001 y 2014, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
“Para lograr una paz estable y duradera, se hace necesario abandonar el paradigma antropocéntrico”, reconoció la JEP. La idea de que el ser humano es superior a la naturaleza, lo ha llevado por un camino de “codicia que termina destruyendo al medio ambiente porque lo instrumentaliza para maximizar sus beneficios económicos y lucrativos”.
Siembras de esperanza
A pesar del dolor, en cada territorio sigue habitando la esperanza. Las cifras entregadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indican que el camino se está labrando distinto: Colombia redujo la deforestación en un 36 % en 2023, en comparación con el 2022.
Andrea Prieto, coordinadora del cambio climático de la Asociación de Ambiente y Sociedad, indica que esos esfuerzos siempre serán aplaudidos, pero no son los únicos. “Las comunidades rurales, por ejemplo, ya hacen cuidados de fuentes de agua. Ellos cuidan que la vegetación alrededor del nacimiento del río no sea contaminada”.
Por su parte, Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad, asegura que si bien “en el proceso de paz lo ambiental fue secundario”, ahora que el gobierno habla de “paz con la naturaleza”, es clave entender y reconocer los conocimientos y la relación que tienen las comunidades con la naturaleza. En ese sentido, explica Torres, se deben priorizar recursos para que las iniciativas comunitarias de cuidado ambiental sean una realidad, se deben reconocer figuras de protección territorial comunitarias como las guardias indígenas y, por supuesto, es vital garantizar la vida de las y los defensores ambientales, aprovechando instrumentos como el Acuerdo de Escazú.
Las comunidades afro, indígenas y campesinas, atravesadas por la guerra, tienen claro que la paz también es con la naturaleza. Desde La Guajira, hasta la Amazonía, organizaciones y comunidades locales están liderando diversas iniciativas que buscan proteger los ecosistemas. “Hoy los ríos y las montañas piden justicia porque han sido desconocidos a lo largo de la historia, ya sea por el Estado o incluso por nosotros que lo habitamos. Estamos en un proceso de reconciliación con estos ecosistemas porque estamos convencidos de que respetando el territorio donde vivimos, podemos construir una paz estable y duradera”, dice Robinson Mejía integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime en un taller que desarrolló la CEV en 2019.
Esas acciones que protegen los ecosistemas, y que además buscan hacer frente al cambio climático, son una semilla de esperanza para que, como dijo el habitante de Tutunendo, los ríos vuelvan a ser una contentura. ”El río es esperanza de vida, es la esperanza de todos los que están viviendo en esas orillas”.